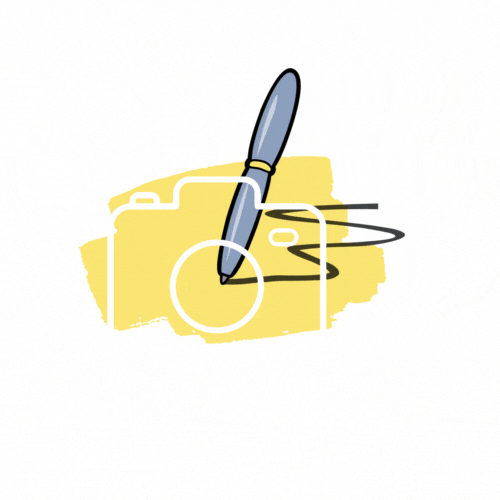Conocí al tío Eusebio por su nieta, Guadalupe.
Era muy mayor cuando lo conocí. No confesaba su edad diciendo que había perdido la cuenta, y que ya eran muchos los años que tenía, demasiados.
Según su nieta nunca se supo de cierto su edad. Nació en un cortijo en un invierno de mucha agua. Su padre hizo de partero cuando nació, utilizando su intuición y conocimiento de haber sido pastor desde niño, ayudando en los partos complicados a las ovejas.
Cuando lo inscribieron en el registro del pueblo, en alguno de los pocos viajes que a él hacían, habían pasado tantos meses que ya casi andaba, así que le pusieron una fecha aproximada.
Se crio en el campo, hasta que le tocó hacer el servicio militar, donde descubrió que tras las fronteras hay mar, de camino a Melilla.
A su vuelta al pueblo, ya capaz de leer y de sacar a bailar en las fiestas a las mozas que lo veían como un apuesto pretendiente, quiso ver otras tierras como de las que había leído en los libros de relatos, con los que se soltó en la lectura en las interminables tardes de cuartel.
La guerra le hizo regresar a su pueblo en cuanto pudo. Quiso estar con los suyos y ese fue su mayor error.
Su afición a la lectura por todo lo que cayese en sus manos le había ayudado a ser un buen orador. Hablaba de política, de los derechos de los pobres, de la igualdad de todos, de historia. En su mente quedaban guardados datos de todo lo que leía y que luego utilizaba en sus tertulias, en las que cada vez más se hablaba de política, de la guerra y de un futuro incierto.
Cuando el frente llegó al pueblo no tardaron en acusarlo de rojo y reaccionario.
Terminó en el frente, cavando trincheras por la noche y durmiendo de día a ratos, atado a los árboles y comiendo las sobras de los soldados.
Fue torturado y vejado por los que se creían de mejor condición y posición.
Pasó meses en el campo de concentración de Castuera, oyendo los gemidos agonizantes de los que no volvían tras ser arrojados a la mina, sin saber cuando le tocaría a él.
Cuando volvió a su pueblo tras su periplo por varios presidios, ya instaurado el régimen, su cuerpo atesoraba las cicatrices de que ser diferente por tus ideas o condición, hace que otros descarguen contra ti su ira y sus frustraciones, sin más motivo que el de la propia incapacidad.
Nunca quiso contar lo que vivió. Calló para él todo el horror de lo vivido, y a cambio, mostraba un rostro sereno y calmado, con una mirada huidiza. Rehuyó conversaciones en las que la política y la guerra estuviesen presentes. No quiso destacar en nada, centrándose en formar una familia y alimentarla.
Muchos años después, cuando su inseparable boina cubría las canas que la edad incierta le había regalado, me contó a solas, con los ojos vidriosos, parte de lo que había vivido.
Me miraba fijamente, mientras me contaba como había visto el miedo transformarse en ira y rencor en los ojos de sus verdugos. Como esos sentimientos pueden transformar a una persona haciéndola creerse diferente, distinta, superior, para volver a crear ese miedo en lo más profundo y crear más ira, más rencor, hasta entrar en bucle.
– Por eso, me prometí a mí mismo no ser uno de ellos, de ser lo que ellos no eran. Por eso callé. Por que sabía que si hablaba, que si contaba, me transformaría en uno de ellos. Sabía que no podría contener el dolor que pasé mientras mi pisoteaban, mientras me colgaban con las manos atadas a la espalda hasta que mis hombros se salían de su sitio, cuando me orinaban en la comida que me servían en el calabozo, cuando simulaban llevarme al paredón y fusilarme con balas de fogueo para ver si me orinaba encima por el miedo. Callé para que la bestia que alimenta el dolor no despertase.
Fueron años de tortura en los que no sé como sobreviví. Tal vez, por que me refugiaba en los recuerdos de lo que había leído y que quedaron en mi mente. Eso fue lo que me hizo mantenerme vivo.
Pude ver en la mirada del tío Eusebio una tristeza profunda, acompañada de un dolor al que se negaba a dar vida.
Mientras me hablaba, cogía con fuerza su garrota con las manos, apretándola hacia el suelo. Cuando dejaba de hablar y se creaban silencios, la giraba sobre si misma, como sin concentrase en los giros le ayudara a calmarse, a olvidar.
Siempre que pude ir a verlo le pedía a Guadalupe que me acompañase. Se sentía cómodo con nosotros y hablaba de todo sin cesar.
Sentado en su patio, siempre que las cataratas no se lo impidiesen, leía lo que tenía a mano.
La última vez que fui a verle le llevé un libro, La vida de un martillo. Sé que le gustó. Me contó Guadalupe que lo veía sonreír mientras lo leía. De eso se trataba.