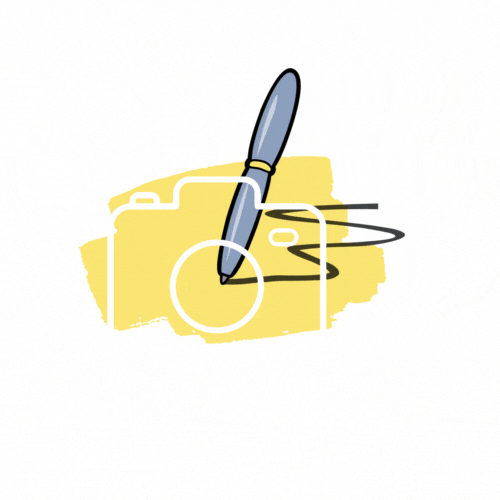Desperté aún con el libro entre las manos. Imaginaba, que al igual que otras veces el sueño había sido corto, lo suficiente como para que el libro no cayese al suelo. No sería la primera vez.
Mientras volvía a la realidad, miré las marcas que el uso del libro había dejado en sus hojas. Un surco oscurecido que denotaba años de servicio adornaba su perfil.
Me costó recordar cuántos años había sido mi compañero de viaje, de tardes de sofá, de ratos de espera. Era un auténtico pasatiempo, siempre revelador.
Lo encontré por casualidad en unos de mis viajes a Goa, en el asiento de un destartalado autobús que unía Canacoa con la playa de Rajbaga. El enigma de si el encuentro fue una señal, una casualidad o simplemente el olvido de alguien y que tenía que suceder me ha perseguido estos años, aunque no me ha inquietado resolver el porqué. Tan solo me crea cierta curiosidad el nombre de Anaid que está manuscrito en su primera hoja, imagino que el de su propietaria.
Siempre soñé con un encuentro idílico con Anaid, en el que le devolvía el libro tras buscarla incansablemente, y que ese encuentro era el inicio de una relación pasional.
En mis sueños siempre me he dejado llevar por un guion muy peliculero, es fácil crear guiones con giros y sucesos basados en los deseos de una mente tan febril.
El libro de Paramahansa Yogananda siempre va en mi maleta, compañero incansable de mis ratos de desconexión.
De esa época de introspección, de revelar mi auténtico yo, conservo aún muchas lecturas. Libros y artículos que en estos años han ido modelando mi yo primitivo al yo que viste y calza en la actualidad. Los voy apilando en una estantería, en los que los huecos cada vez se hacen más preciados. Son como la medicina que mi mente y mi alma necesitan saber que están en la botica de mi casa, para usarlos en caso de necesidad.
Es usual que de vez en cuando me refugie en sus lecturas, buscando solución a algunas de mis inquietudes cuando me asaltan. Es curioso que lo que yo llamo inquietudes, mi amiga Magdalena lo llama miedos irracionales. Con ella descubrí que la psicología cognitiva te hace ver que a veces fraguamos los pensamientos y los convertimos en obsesiones que no son más que eso, pensamientos o miedos irracionales. El darme cuenta de ello me salvó, y aún lo hace, de dejar a mi mente crear fantasmas donde no los hay.
En la gimnasia diaria de reconducir esos miedos, esos abordajes irracionales, encuentro la satisfacción de que con el tiempo eres capaz de eliminar casi al instante esos pensamientos y convertirlos en intrascendentes, quedando en el olvido. En una de esas búsquedas de mis miedos irracionales, encontré un recuerdo de mi niñez que se había quedado ahí estancado. Era el miedo a lo desconocido, a lo oculto, a la muerte.
Aunque nunca he sido miedoso, ese recuerdo me dio a ver que aunque uno se crea con una mente madura y emocionalmente estable, hay partes de ella que te hacen perder esa estabilidad cuando emergen esos recuerdos o miedos, por lo que esa gimnasia mental no hay que dejarla, y hacer cada día un rato de introspección y sanar cualquier causa del desequilibrio o miedo que nos asalte.
Ese recuerdo es de un día, que de niño, fuimos a parar con las bicis a la puerta del cementerio en mi pueblo. Habitualmente estaba cerrada, pero esa tarde estaba abierta. No hizo falta mucho para ponernos de acuerdo en entrar a curiosear. Nunca habíamos entrado en el ninguno de los tres mosqueteros que nos aventuramos a hacerlo. Recuerdo que era una tarde de primavera, había mucha claridad y tan solo el ruido de nuestros pasos se oía dentro del recinto. Me sorprendieron los contrastes de color y formas en las lápidas, con letras borradas por el tiempo y flores secas en algunas de ellas.
Enseguida, empezamos a fantasear con historias de muertos y espíritus que habíamos oído. En mi caso a mi hermano mayor, verdadero experto en crear historias de cualquier tipo, sobre todo de miedo para hacérmelo pasar mal.
Fue a la salida, cuando nos dimos cuenta que había una habitación adosada al muro interior y que al entrar no la habíamos visto, deslumbrados por el tetris de lápidas y pasillos que había delante nuestro. Nos acercamos a mirar y comprobamos que la puerta metálica estaba abierta. Nos pusimos de acuerdo en darle una patada los tres a la vez y abrirla del todo, a ver qué pasaba. Tras el golpe de la puerta al abrirse y la nube de polvo posterior todo volvió a la calma. Salimos del escondite que previamente habíamos elegido por si salía algo o alguien de allí y entramos en la sala, con la luz que la puerta y una ventana dejaban pasar. Cuando nuestros ojos se hicieron a la semipenumbra de la estancia, vimos una mesa con la cubierta metálica, en el centro. A un lado una pila con un grifo y una especie de encimera de madera. En una pared lateral estaban apoyadas herramientas de labranza, que en un principio imaginamos eran de los muertos. La adrenalina del momento hacía fácil fantasear e imaginar cualquier cosa. Al ver cubos y regaderas bajo la pila, llegamos a la conclusión que todo sería para el mantenimiento del propio cementerio.
Sobre la mesa colgaba la estructura metálica de lo que en su momento fue una lámpara, de la que un cable trenzado recorría a trozos el techo y paredes hasta llegar a una caja de madera en la que había varios interruptores. La estancia estaba alicatada con azulejos blancos hasta casi la altura de nuestra cabeza, que en aquella época debía estar sobre el metro y medio.
Cerramos la puerta al salir intentando que no se notase nuestra visita, y de camino a nuestras bicis, hicimos un juramento de que no contaríamos nuestra visita al camposanto. Pero los juramentos a esas edades se volatilizan igual que crecen las fantasías.
Ya de noche, en casa, pregunté a mi padre sobre esa sala en el cementerio, matizándole por si las moscas que la había visto desde fuera. Lo que me contó mi padre, unido a mi mente febril, creó un mundo de historias vividas en esa sala que al tiempo convertí en trágicas y tenebrosas.
Me contaba recuerdos de su niñez, de haber visto a guerrilleros allí amontonados tras las batidas de la guardia civil. De cómo el médico, a escondidas, se encerraba a veces a curar cuerpos llenos de navajazos por reyertas de odios políticos y tierras. Mezclaba esas imágenes, bajo una luz amarillenta, con las del olor de las heridas. Imaginaba a un cerdo recién abierto en la matanza, mostrando todos sus órganos en los fríos de la mañana, viendo como el calor corporal se convertía en el vaho que salía del cuerpo expuesto, del olor de la carne y las vísceras aún calientes sobre un banco de madera.
Ese recuerdo de sala de autopsias con cadáveres abiertos buscando indicios de muerte entre sus órganos, de muertos llenos de agujeros de bala esperando que alguien los reclamase, de heridas sangrantes por causas del odio, fue apoderándose de un recuerdo de aventura, para convertirse en un recuerdo obsesivo de miedo a que la muerte acostumbraba a pasar justo por ahí, entre las paredes que yo había estado sin haber sido consciente de ello. Esa mezcla de recuerdos construyó en mi mente de niño un miedo oculto a esa sala, a su significado, al sitio en el que estaba, a haber estado en un recinto donde la muerte estaba acostumbrada a ir.
No volví a verla hasta muchos años después en un entierro al que fui, ya convertida oficialmente en cuarto de mantenimiento, como indicaba un cartel colgado en su puerta. La estructura exterior se mantenía igual pero no pude ver el interior. Algo me hizo rodear y evitar su proximidad. Fue cuando me di cuenta de que en mí se había incrustado un miedo, que por aquella época consideré que estaba relacionado con la muerte y lo trágico y todo lo que conlleva.
Me sorprendió lo que me condicionaba pensar como algo que no pasó de ser una aventura juvenil, se convirtió en un miedo irracional al que años después tuve que enfrentarme.
A veces, nuestra mente enlaza vivencias e imaginación y las suma, dando como resultado de ello una creencia que vivimos como real, pero que en realidad si la analizamos es un proceso irracional del que no podemos argumentar más que sabemos que está ahí, que lo sentimos y que no sabemos muy bien de dónde ni cómo ha llegado a formarse, cómo eliminarlo o como trabajarlo. Gracias a Magdalena, conocí la psicología cognitiva y como a través de reconducir el propio pensamiento, utilizándolo de herramienta, podemos deshacer miedos y temores que nos acosan.
En el trabajo diario de enfrentarnos a nuestros miedos u obsesiones vamos deshaciendo el nudo que los ata en nuestro interior, haciendo que se vaya aflojando hasta que al fin desaparece. No es fácil comenzar, ni siquiera a veces saber cuál es el verdadero miedo u obsesión.
Indagando en nuestro interior tenemos que buscar e ir enlazando las causas, hasta que llegamos a la raíz de ese, llamémosle, “problema”. Cuando lo conseguimos, si lo analizamos, podemos ver que puede ser una banalidad en sí mismo. Acostumbramos a dar una importancia a causas que en realidad no la tienen, pero que nuestra cabeza al no estar atentos, vincula con un sentimiento negativo.
Analizándolo en frío, podemos ver que la mayoría de los miedos, obsesiones, traumas, etc. son en realidad un cúmulo de importancias que le damos al hecho sin merecerlo. Si deshacemos ese cúmulo vemos que desaparece el miedo o trauma o lo que quiera que sea. Lo que en realidad tenemos que tener y necesitamos es una mente preparada y ejercitaba para afrontar lo que nos sucede en el momento para darle solución. Cuanto más practiquemos, más preparados y en forma estará nuestra mente. Incluso para afrontar hechos inevitables que nos suceden en el día a día, como la muerte de alguien cercano, la enfermedad, una ruptura amorosa, etc.
Si tenemos una mente fuerte, preparada, reaccionará otorgando al hecho en si la importancia que tiene, incluso dándole el enfoque positivo de que puede ser un hecho natural o solucionable, o que llega para un cambio a mejor. En eso radica la puesta en forma de nuestra mente, no de convertirse en una pasota, sino de recuperar el aliento y ser consciente de que hay que darle la importancia que tiene, con un enfoque positivo de solución y no de entrar en crisis.
Me decía uno de mis maestros de yoga “Pinta tus pensamientos de alegría y esperanza, y no de oscuridad y miedo. Tus cuadros siempre serán bellos “.
Mi miedo a la sala, desapareció el día que me di cuenta que la vida y la muerte van con nosotros desde el momento de la concepción. Son hechos intrínsecos en el ser humano, como en todo ser viviente. Es algo que está en nosotros y que no podemos cambiar. Nacimos y moriremos. Lo que podemos es cuidarnos para vivir más y alargar nuestra vida, pero nada más. Si lo que nos afecta es el miedo a lo desconocido, a lo que nos pasará, es que estamos dando un valor que no debemos a nuestro futuro, estamos entrando en la calle de la ansiedad, y si lo que nos afecta es lo que nos pasó, es que le estamos dando un valor que tampoco debemos a nuestro pasado, y vamos por la calle de la depresión.
Debemos reconducirnos y centrarnos, usar esa capacidad innata que tenemos de sorprendernos y con nuestra brújula interior buscar el presente, el aquí y el ahora, con el que ya tenemos bastante y del que seguro sabremos solucionar lo que nos surja.
Mis miedos desaparecieron cuando en el gimnasio de mi mente, levanté las pesas que me pusieron para vivir en el día en el que estaba, siendo consciente de mi pasado y mi futuro, centrado en el momento, deseando vivir y planeando el futuro, pero sin obsesionarme. Cada día que comienzo es un desconocido al que tengo que presentarme y convivir con él. Mientras, mi mente sigue con sus ejercicios, poniendo en forma mis pensamientos que son los cimientos de mi yo.
Sonó el teléfono, y al girarme a cogerlo el libro cayó al suelo, lo recogí mientras contestaba. Estaba abierto por la primera página pero al revés, fue entonces cuando me di cuenta, que el nombre manuscrito de Anaid era el de Diana pero al revés.
Es curioso como cada día, cada momento, es un suceso nuevo e inesperado al que tenemos que estar en forma para afrontar. Siendo así, podemos descubrir y solucionar incluso lo más enigmático o doloroso que se nos presente, haciendo que nuestro yo permanezca centrado en vivir en un presente sin traumas ni obsesiones, sin miedos ni fobias, abierto al instante que se nos presenta con la garantía de vivirlo en plenitud.