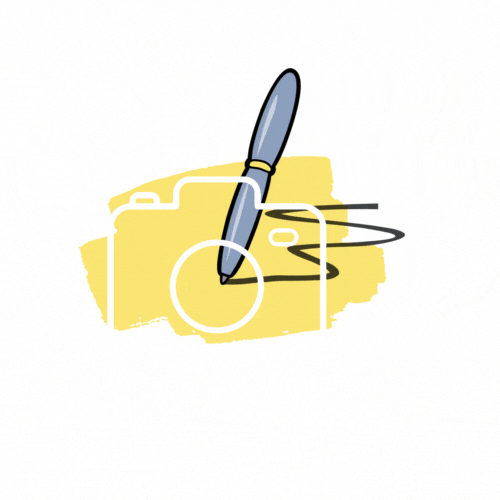Cuando llegué al desvío, supe que era el final del camino. A partir de allí sabía que no podía pasar, la señal era clara. Durante un rato, dudé si saltarme la prohibición y continuar ignorando la señal. Me convencí a mí mismo de que haber llegado allí era lo que se esperaba de mí, que no debía seguir, debía sentarme y esperar tal como se me había ordenado. Así lo hice, y la noche se apoderó del sendero llenándolo de sombras que me envolvieron. El frio y los sonidos de la oscuridad me acompañaron durante horas, hasta que una mano se posó en mi hombro y me sacó del letargo en el que me había sumido. Me incorporé de golpe, mi corazón respondió queriéndose salir del pecho. Miré aquella sombra de figura encorvada que me señalaba que la siguiese, y así lo hice, intentando que los latidos de mi corazón no retumbasen en el bosque y despertasen a sus habitantes.
Apenas veía por donde pisar, seguía los pasos de mi acompañante como podía, imitando sus movimientos. Concentrado como iba en no caerme o chocar, me desentendí de grabar en mi recuerdo por donde pasaba o la dirección del camino. Me sentía perdido en lo profundo del bosque, sin saber si podría volver a salir de él.
De pronto, noté un leve olor a madera quemada, el olor se acrecentó a medida que nos acercamos a la entrada de una cueva entre unas rocas enormes. La luz tenue que se escapaba por la abertura hizo fácil entrar en ella.
Mis ojos se adaptaron pronto a la luz, y me encontré frente a una mesa de madera en la que el maestre me invitó a dejar mis cosas.
Cuando volví a la realidad, estaba sentado a la entrada de la aldea, donde había dejado el coche. No recordaba como había llegado allí ni que había pasado durante la noche. Un sabor amargo en la boca me hizo escupir al suelo varias veces, pero no conseguí desprenderme de ese amargor.
Me costó incorporarme y comenzar a andar, buscaba una fuente que vi a mi llegada, quería beber y mojarme la cara para despejarme. El sonido del chorro de agua cayendo sobre la piedra en el silencio del alba me guio. Dejé entrar el chorro de agua fría en mi boca y que rebosara, con la intención de que limpiase los restos del sabor desagradable que me acompañaba. Aguanté lo que pude el chorro de agua fría en la boca y me mojé la cara, intentando despejarme y entender que me había pasado.
Cuando me senté dentro del coche, los primeros rayos de luz empezaban a vislumbrarse tras las montañas. Arranqué y dejé que el navegador me dijese donde estaba y como salir de allí.
Vi que frente a mí estaba el pico Arrión y que el camino de vuelta era sinuoso, así que me acomodé en el asiento del coche esperando ver el amanecer y que las sombras dejasen de cubrir el camino de vuelta.
Puse música del pendriver que estaba conectado al reproductor y me quedé mirando al infinito. Las notas del Man in the Rain, dieron paso a los primeros rayos de un sol que llenaba de color la montaña que tenía enfrente.
De repente, recordé que mi visita era para algo relacionado con la orden de Los Rosacruces, pero no conseguí recordar nada más. La mañana y el hambre, se aliaron para que emprendiese el camino de vuelta que me había traído y que guardaba el navegador.
Llegué a casa a media tarde, con unas ganas enormes de meterme en la cama y dormir.
Me duché rápido, me lavé los dientes queriendo quitar el regustillo amargo que aún me quedaba en la boca, me acosté y me sumergí en lo profundo de un sueño muy vivo, lleno de matices y colores.
Durante el sueño, me vinieron como flases de lo vivido la noche anterior. Dentro de la cueva había unas diez personas, todas cubiertas con capas de color rojo. Quemaban una madera con un humo muy denso, con un olor dulzón que lo impregnaba todo .
Me sirvieron una bebida de una especie de tetera con pintas de ser de plata. Cada uno de los asistentes me puso su mano derecha sobre mi cabeza, mientras permanecía sentado en una banqueta. Murmuraban algo que no lograba entender, me sonaba como a salmos en latín. Ahí se produjo un salto a otro recuerdo. Vomitaba fuera de la cueva, sentía como si algo dentro de mi interior quisiera salir y se resistiera. Sufría con las arcadas que me doblaban sin poder controlarlas, creo que me desmayé.
Lo siguiente que me vino al recuerdo en el sueño fue verme tumbado en el suelo dentro de la cueva, cubierto con una de las capas, mientras seguían con otro ritual o el mismo, no lo recuerdo. Estaban en círculo a mí alrededor y de espaldas, cogidos de la mano y murmurando más frases que tampoco entendía.
En otro recuerdo me vi frente a ellos mientras bebía otra infusión fría, muy amarga. Sé que me costó terminarla, y que todos me animaron a acabar lo que había en la copa de madera en la que me la dieron.
Al terminar de beber, el maestre, al único que reconocía en la penumbra, me dijo que ya había sido iniciado y liberado, que era el primer paso. A partir de ahí habría otros ritos que tendría que pasar, pero que todo llevaba su tiempo.
Lo siguiente que recordé fue despertarme a la entrada del pueblo.
Desperté a la mañana siguiente, como si me hubiesen liberado de un peso muerto de dentro mi cuerpo. Notaba una energía inusual, como cuando eres niño y te levantas rebosante de energía y con ganas de no parar. Al bostezar y estirarme sentí un escozor en la parte interna de mi antebrazo. Levanté la manga de la camiseta y descubrí una herida en forma de cruz. Me sorprendió verla, hasta ese momento no la había descubierto, ni siquiera al ducharme. Pensé que tal vez en otro sueño recordase como fue hecha.
Las noches siguientes seguí soñando retazos de lo vivido durante el ritual. Fui casando los recuerdos, intentando hilar el orden en el que sucedieron. Era curioso que muchos de esos recuerdos los veía desde fuera de mí, como si me viese a mí mismo desde otro cuerpo. Recordaba frases que el maestre me dijo en forma de aviso antes de aceptar pasar por el proceso. Me hablaba de un cambio físico y mental, de un proceso de renovación y de evolución.
Los días fueron pasando, seguía mis rutinas diarias de trabajo y de tiempo libre, en el que me dedicaba a instruirme sobre lo conocido y publicado sobre la orden.
Una noche, me llegó un mensaje de correo mientras leía. Procuraba estar siempre en alerta por si sucedía, era el medio con el que se comunicaban conmigo. Me citaban una semana después en una ubicación cerca de Crecente, sentado sobre el Ponte de Barxelas. Debía estar allí a las cuatro de la tarde. Cuando miré la ubicación, comprendí que la hora sería por la altura de año y sitio, y que era para ganar algo de luz y llegar sin problemas.
Los días siguientes lo arreglé todo en la redacción para poder trabajar desde fuera y no dar pistas en lo que estaba trabajando. Puse excusas de tener que documentarme en monasterios de Galicia para que no me molestasen. Acostumbrados a mis idas y venidas por mis investigaciones lo vieron como algo normal.
La noche anterior a la cita, haciendo la bolsa para el viaje, oí que entraba otro mensaje en el móvil. Dudé si mirarlo, temiendo que fuese algo relacionado con el trabajo y que me requiriese cambiar de planes. Me sorprendió ver un correo de la orden justo la noche anterior, en él me decían que debía acudir sin teléfono ni cámaras ni ningún dispositivo electrónico, y que debía ir vestido de riguroso negro. Me sorprendió lo último, pues lo anterior ya me lo habían puesto como condición la vez anterior.
Rehíce la bolsa añadiendo ropa negra para la cita y lo dejé todo preparado para el día siguiente, madrugaría para llegar con tiempo de sobra.
“Soñé con tu mirada azul. Caminábamos por calles empedradas, al amanecer, buscando los primeros rayos de sol de un día más de nuestra escapada. Íbamos de la mano sin hablar, tan solo cruzábamos miradas que confirmaban nuestros deseos de seguir unidos, de seguir estrechando en el tiempo las confesiones que nos hacían más al uno del otro. Allí nadie nos conocía, nadie murmuraría por vernos juntos, no teníamos que disimular miradas ni deseos, tan solo dejarnos llevar, darnos, sentir, ser.
Nos besamos con los primeros rayos de sol que hicieron de nuestras sombras una sola. No existía el tiempo, tan solo el universo de lo que sentíamos el uno por el otro y que empezaba a expandirse después de estar tanto tiempo reprimido. Al separar nuestros labios me miré en tus ojos, me vi lleno de mí, lleno de ganas de no soltarte, de seguir nadando en esa mirada azul de la que siempre me supe preso. Me sonreíste y me abrazaste fuerte…”
La campana me avisó de que debía entrar, me levanté del banco y mientras me dirigía hacia la puerta de la sala marqué la página con una hoja seca que venía dentro del libro cuando me lo dieron, me resultaba curioso, nunca había utilizado una como marca páginas.
El prior de la orden era un hombre alto, espigado, con barba y pelo blanco, ojos hundidos y oscuros. Calculé que su edad sería de unos ochenta años. Me recibió en su despacho, de pie, con las manos dentro de las mangas de su hábito, en una posición que intuí era ya parte del oficio.
Se acercó y alargó hacia mí su mano al entrar, estrechó la mía con fuerza mientras nos presentábamos, me sorprendió tanta vitalidad en un monje de esa edad. Me indicó que me sentara en un sillón al otro lado de su escritorio.
Saqué de mi bolso la carta que el maestre me había dado. Era un sobre de color sepia apaisado. Estaba cerrado con un sello de lacre con un escudo que no supe distinguir, pero que imaginé tenía que ver con la orden. Como destinatario había escrito a mano: A la atención del hermano Santos, prior.
Al coger el sobre, pasó el dedo corazón de la mano derecha por encima del sello, como queriendo sentir los relieves de este. Abrió un cajón del escritorio y sacó un abrecartas con el que levantó cuidadosamente el sello de lacre del sobre, luego, despegó la unión de la solapa del remite. Era como un ritual ensayado durante años, me deleité viendo tanta parsimonia y pulcritud. Guardó el abrecartas y el sello de lacre en el cajón. Sacó la hoja del sobre y la leyó.
Al acabar, me miró fijamente durante unos segundos, respiró profundamente y guardó la hoja en el sobre. Lo guardó en el mismo cajón que el abrecartas y el sello, y cerrando el cajón me volvió a mirar.
– Bien, veo que está usted autorizado para entrar en la biblioteca de la orden como iniciado. Espero que dé buen uso a lo que de ella extraiga. Sea cuidadoso, algunos de esos ejemplares son incunables o quedan pocas copias. Puede estar el tiempo que desee. El hermano Dionisio le acompañará. Sea usted bienvenido a este recinto. –
Nos pusimos de pie y me despidió con otro apretón de manos igual de efusivo que el de la llegada.
El hermano Dionisio cojeaba ostensiblemente mientras avanzaba por el pasillo del claustro. Mientras caminaba, me contaba que ese invierno, con los fríos, la artrosis se le había instalado en su rodilla derecha. Que de niño, se cayó de la burra con la que su padre lo mandaba a acarrear agua para beber a un pozo fuera de su pueblo, cargando cántaras de agua, y que desde entonces esa pierna nunca funcionó bien. Designios de Dios, decía. Le seguí en silencio mientras me contaba los horarios de comidas, por si me apetecía acompañarlos. Me contó que comían todos los hermanos juntos en un solo turno, pues ya no eran muchos. Que antes, uno leía los evangelios mientras los otros comían, pero que ya no. Lo hacían en silencio y luego veían la tele un rato, para estar al día.
– Nos estamos modernizando – soltó entre risas, mientras levantaba la mano derecha como exclamación.
Atravesamos la parte más luminosa de la biblioteca, pasando entre enormes misales abiertos en exposición dentro de urnas de cristal que los protegían. Paró delante de una puerta negra, labrada con motivos de la ascensión, la abrió con una llave y pasamos a una especie de antesala. Sacó unos guantes de tela del cajón de una cómoda y me los ofreció.
– Póngaselos cuando manipule los ejemplares. Tenemos que seguir protegiéndolos unos cuantos siglos más. –
Eso último lo dijo con voz seria, mirándome fijamente. Luego abrió otra puerta y me invitó a pasar primero. Entramos a una sala cuadrada, casi en penumbra. Había un pequeño tragaluz que iluminaba lo suficiente para llegar a los interruptores y encender la luz. Al hacerlo, me di cuenta que estaba dentro de una sala grande, todas sus paredes estaban cubiertas de librerías repletas, así como otras librerías que dividían la sala en secciones rectangulares.
– En esta penumbra duermen todos estos ejemplares. Aquí se mantiene muy bien la temperatura todo el año y no sufren deterioro. Si quiere buscar, en la mesa del centro tiene el índice de obras y el lugar donde están, todo está referenciado, le será fácil encontrarlos. Ponga los libros sobre la mesa para leerlos así los lomos no sufren tanto, algunos son muy pesados. Tómese el tiempo que necesite. Ya le dije nuestros horarios. Cuando acabe salga cerrando las puertas y apagando las luces. Tire tres veces de la campana pequeña del claustro y espéreme, saldré por usted. –
Tras agradecerle la información, salió de la sala dejándome rodeado de las respuestas que esperaba encontrar. Algo, dentro de mí, me decía que no estaba lejos de descubrir los silencios que en mi familia se habían instalado durante generaciones, cuando se hablaba del abuelo Narciso.
La mañana estaba siendo ajetreada en la redacción. Las últimas noticias de una certera moción de censura tenía locos a los de política, hablando sin parar por los teléfonos y dándose referencias de novedades unos a otros sin parar. Necesitaba escabullirme un rato, con tanto ruido en la redacción no conseguía concentrarme en mi artículo. Cogí mi teléfono y me fui a desayunar al bar de la planta de abajo, allí solía coincidir a esas horas con las compañeras de sociedad, con ellas era fácil desconectar del día, siempre con sus secretos de los famosos y sus chascarrillos del trabajo, el café se hacía más ameno.
Ana y Rian competían ese día en ver cuál de sus tuppers de magdalenas y muffins, respectivamente, era más visitado y tenía más aceptación. Tenían una controversia montada cuando llegué.
En la mesa, además de ellas, Encarni, Angeles, Rosa, Emi, Aurora y Simón estaban en la obligación de dar veredicto de si la receta tradicional o la moderna era la que más gustaba. La discusión entre bocados y tragos de café para que pasasen no tenía desperdicio. Enseguida me vi con las susodichas magdalenas delante, flanqueadas con una taza de café a punto de hervir, como me gustaba.
Me sumé al debate, mordiendo primero la magdalena tradicional, pues la otra llevaba perlas de chocolate y la reservaba para lo último, como hacía siempre con lo que llevase chocolate. Al segundo bocado, intentando entrar en la disputa de calidades, me atraganté y empecé a toser. Para evitar llenar la mesa con restos de magdalenas por mi tos, me levanté y me separé de la mesa, tosiendo y recuperándome del atragantamiento como podía en una de las esquinas que había vacía. Cuando me recuperé, me giré para volver a la mesa. Vi aún con lágrimas en los ojos por el mal rato, que estaban todos muertos de la risa por, según ellos, las caras que puse durante el atragantamiento. No me hizo nada de gracia que se lo tomasen a broma. Siempre que me atragantaba lo pasaba muy mal, y me venían al pensamiento las palabras de los que tienen cerca la muerte y dicen ver pasar escenas de su vida muy rápidas por su mente, y por empatía o no, creo que me ponía a recordar yo también escenas de mi vida.
Les eché en cara que ni se levantaron a darme golpecitos para pasar el mal trago.
Simón, que a todo le ponía ironía, se disculpó, diciendo que como me veía a mi darme golpecitos con mi mano en la espalda, era por que aún respiraba, que para que me iba a molestar.
Las risas a mi costa duraron un rato aún, el suficiente, para que diese cuenta de mi parecer por las dos delicias, en las que me concentré en masticar y tragar despacio y sin hablar.
Cuando regresé a mi mesa de la redacción, vi que tenía varios WhatsApp que con tanta agitación no había oído entrar. Uno de ellos era de Calixto, un jesuita con el que había contactado a través de la orden del Tremen, como uno de los más reputados conocedores de la geometría sagrada y de los enigmas que escondían las edificaciones santas. Me costó mucho dar con él, y aún más que aceptase verse conmigo para que le entrevistase para mis averiguaciones.
Revelarle que conocía el decálogo de Eunípido le hizo considerar mi petición y aceptó verme. Contesté a su mensaje y concertamos una entrevista, en el jardín de la Ermita del Cristo de la Vega, en Toledo.
Era curioso, que en casi todas mis pesquisas sobre el abuelo Narciso, había algo que siempre lo relacionaba con Toledo.
Cuando llegué al parque me fue fácil dar con Calixto. A esa hora era la única persona que paseaba por el jardín, al verme, se detuvo y me esperó con las manos sujetas detrás de la espalda.
Era de estatura baja, muy delgado, con cabeza prominente, nariz aguileña y unos ojos grises llenos de vida. Su ropa nada hacía parecer que fuese religioso, más bien por su edad, que era un jubilado más y que a esa hora estaba paseando. Al llegar a su altura me extendió la mano y cruzamos un saludo protocolario donde nos presentamos.
– Venga –, me dijo, – dentro de la ermita estaremos más cómodos –. Entramos y nos sentamos en un banco del fondo. Antes de que me diese tiempo a decir nada se dirigió a mí y me preguntó: – ¿Seguro que está dispuesto a conocer la verdad sobre su familiar, su abuelo Narciso, como usted lo llama? –
La pregunta me dejó desconcertado. La forma y el tono tan seco en la que me lo dijo me hizo dudar unos instantes. Contesté que estaba seguro y que para eso estaba allí.
Calixto miró al Cristo en la cruz, bajo la cúpula de la ermita, y mirándome fijamente con esa mirada gris me dijo: – Bien, vas a conocer a otra persona, a otro Narciso, no del que te han hablado en tu familia. Otro. Uno muy diferente. –
Mientras esperaba que llegase la hora de visita intentaba recomponer toda la charla con Calixto. Fui escribiendo en mi cuaderno, según recordaba, los datos que me acercaban a conocer a mi bisabuelo, relatados unas horas antes por un jesuita, que me descubrió un personaje totalmente diferente al que hasta ese entonces pensé que conocía por los relatos familiares.
Lo que sabía de mi bisabuelo, y que era al parecer verdad y coincidía con lo que me contó el jesuita, es que era un hombre muy inteligente, alto, delgado, de pelo castaño, manos grandes y bien parecido.
Habría heredado por parte de la familia paterna cierto carácter extrovertido, que le hacía destacar enseguida allá donde llegase, y sumado a su presencia y buena planta, le hacía obtener éxito y relacionarse fácilmente tanto con hombres como con mujeres.
Su familia, pudo darle estudios y al parecer terminó el bachiller. Debido a su inquietud y afán de aprender leía constantemente. Siempre me dijeron que muchos de los libros que encontré por las casas familiares eran suyos. Podían ser de cualquier temática, desde los propios de los estudios de bachiller, a textos en latín o griego, clásicos del siglo de oro, poesía, relatos de viajes, textos sobre astronomía, etc. Siempre había un libro que descubrir, si se rebuscaba por los armarios o estanterías de las casas familiares y que tuviesen que ver con él.
Creo, que mi afición por la lectura, pudiese venir por haber tenido siempre algún libro que elegir y leer allá donde fuese de visita familiar. Combatía el aburrimiento de las visitas familiares, que parecían eternas, descubriendo en las lecturas una vía de escape, donde el tiempo solo pasaba al compás de la lectura, en la que me podía perder durante horas.
Lo desconocido de mi bisabuelo Narciso, fue la etapa posterior a ser combatiente forzoso en la guerra de Cuba, y su desaparición durante unos años por Centroamérica, en la que se le dio por muerto más de una vez, debido a lo difícil que le era mandar cartas, por lo que estas se fueron espaciando en los años, creando un desánimo familiar que debido a esas pocas noticias, influía en que pensasen a menudo en su pérdida.
De esa etapa, siempre se me contó que huyó como pudo a través de Haití, República Dominicana, Puerto Rico y Trinidad Tobago, llegando al continente en Venezuela y acabando en Méjico, desde donde, cinco años después, volvió.
De toda esa travesía, se contaban pequeñas historias familiares que el tiempo había ido empequeñeciendo. De cómo, se dio mañas para ir de un sitio a otro sobreviviendo, utilizando su facilidad para relacionarse con todo el mundo. Buscando el cómo volver a un país que lo envió a una guerra, sin apenas preparación y mal pertrechado.
Poco o nada se contaba de lo que le cambió el conocer aquel continente, sus gentes, sus costumbres, sus paisajes. Y de lo que nunca se hablaba, al menos que yo supiese, fue de su iniciación en las artes ocultas. Aprendiendo rituales de los chamanes con los que convivió, y con una extraña secta que lo captó, formada por gente de una élite de poder, señores adinerados, algunos clérigos de alta jerarquía y un reducido número de políticos, todo ellos muy relacionados y ocultos en ese aspecto al resto de la sociedad, como suele pasar con esas sectas.
Las puertas del patio se abrieron y vi salir de las primeras a mi tía Charo. Siempre quiso acabar en esa residencia tan cercana al centro de Toledo. Decía, que así le costaría menos zascandilear por las calles, y volver después de perderse, buscando los recuerdos de su juventud por esas empedradas cuestas.
Esperaba que esa tarde su cabeza estuviese ordenada, no como la última, en las que las nubes de los recuerdos le hacían divagar del presente al pasado sin parar, llamándome por el nombre de mi hermano. Necesitaba, que como depositaria de casi toda la herencia de recuerdos de la parte de la familia del bisabuelo Narciso, que esa tarde estuviese lúcida, y al parecer lo estaba. Me sonrió y me llamó por mi nombre al verme. La tarde prometía.
Hablar con la tía Charo era como desconectar, sumergirse en su universo de experiencias recuerdos y vivencias era trasladarse durante un tiempo a su mundo, olvidándote de la realidad y lo que en ese momento te rodeaba.
Siempre me gustó estar con ella, desde niño. Éramos muy parecidos en nuestra forma de ser ver y entender el mundo. Nuestro carácter tan semejante, y la forma tan peculiar de entender la vida nos unía más allá del parentesco, aunque a los demás les pareciese que divagábamos, y que nuestra cabeza no regía bien cuando estábamos juntos y hablábamos cosas sin sentido para los demás, riéndonos de las ocurrencias más disparatadas o de lo más transcendental, sin fin y sin lógica.
– El abuelo Narciso, me contaba, descubrió en las Américas, que los hombres están hechos de algo más que solo carne. Haber estado al borde de la muerte, varias veces, le abrió otro tipo de percepciones, que de otra forma no lo hubiese conseguido. Las heridas de la guerra, la disentería, la fiebre amarilla o el vómito negro, dejaron su cuerpo muy baldado. Pudo recuperarse de ellas, porque su cuerpo era joven y fuerte, y en la huida cayó en manos de curanderos y chamanes que lo trataron. Los remedios que utilizaban lo devolvieron a la vida, pero dejando en él la marca de haber visto la muerte cara a cara, varias veces, muy de cerca.
En el diario que pudo ir escribiendo en su viaje, por esas tierras, contaba como en los delirios por las fiebres se enfrentó a la muerte, hablándole cara a cara, en latín, rechazando su invitación al otro mundo.
Memento mori (recuerda que morirás) decía que la muerte le recordaba al despedirse.
Todas esas vivencias convirtieron al abuelo Narciso en un hombre más fuerte, más abierto a lo espiritual, con más ganas de aprender lo desconocido. Tal vez por esas primeras experiencias con los chamanes que lo rescataron de sus paseos por el más allá. Creo que eso fue lo que le hizo empezar a interesarse a conocer ese mundo.
Se sabe muy poco de ese tiempo, apenas dejó constancia escrita y poco contaba de ello. Pero sí que en algún cuaderno que hay por la casa del pueblo, refería haber tenido aprendizajes con un tal Yetzel, que lo inició en el uso de substancias alucinógenas y rituales, para conectar con otras dimensiones y realidades. Luego, al parecer, vivió en un poblado en el que aprendió más sobre otros rituales. Creo que hablaba de que le entregaron una…- se concentró durante un instante, rebuscando en su memoria la palabra olvidada. Se quedó mirando al infinito, casi sin pestañear, hasta que recordó, – … Chacana, contaba que le dieron una Chacana, que le servía para conectar, según decía. Me miró y se encogió de hombros sonriendo, como dando a entender que no sabía muy bien de que me hablaba. –
Rebuscó en su bolso y sacó un paquete de cigarrillos y un mechero. Encendió un cigarrillo y exhalo todo el humo. Recordé, que una de sus recontadas historias familiares, era como la enseñaron a fumar puros en Cuba, sin tragar el humo, y que esa costumbre la trasladó luego a los cigarrillos que fumaba.
Caí en ese instante en la coincidencia, la tía Charo, Cuba, Toledo. Coincidencia o no, lugares comunes con el abuelo Narciso.
– ¿Tía, y esos cuadernos, libros y diarios del abuelo, aún los conservas? –
Me miró y exhaló el humo de otra calada mientras me contestaba.
– Si vas a la casa del pueblo, rebusca por todos lados, allí seguro que encuentras algo. No me preguntes dónde están, no lo sé seguro, pero sube a la recámara, allí hay muchas cajas de madera y baúles de la abuela María. Hay fotos, libros, cuadernos, ropas, enseres viejos de la casa…, tu mira por todos lados. Lo que te interese te lo llevas, allí hace años que nadie sube a mirar. La única que entra, de vez en cuando a mirar la casa, para ver que todo está bien, es la prima Sagrario, que es la que tiene la llave. Pídesela si vas.-
Se nos hizo la hora de la cena hablando del abuelo Narciso y de la actualidad política, de la que se mostraba muy preocupada, como siempre.
Las cuidadoras iban reclutando por el patio a las chicas, como las decían, llamándolas por su nombre para que se fuesen dando por aludidas y fuesen entrando al comedor.
Me despedí de la tía Charo con un abrazo, como siempre. Me reconfortaba su vitalidad al abrazarme y sentirme envuelto por aquel cuerpo, que aún mantenía unos pechos grandes y cálidos, herencia de la familia materna. Esos abrazos siempre me hacían verme como a Tatti, en la escena de la película de Amarcord de Fellini.
De vuelta en el AVE, intenté recapitular todo lo que la tía Charo me había contado, mientras volvía a Madrid. Iba haciendo memoria de lo hablado, a mí llegada a casa transcribiría con el ordenador lo que había registrado mi inseparable grabadora, de la que nunca me desprendía.
Las dos ocupantes de los asientos delanteros me distrajeron de mis pensamientos con su conversación.
– Te lo digo en serio, ¿a ti nunca te ha pasado?, a mí cada vez más. Sueño que estoy en algún sitio y me veo desde fuera. No sé qué puede significar. Sé, que soy yo también la que me mira, y la que está siendo observada a la vez, pero sin darme cuenta de que me miro. No sé, una cosa muy rara. Tengo que buscar a ver qué quiere decir.-
– A mí no -, contestaba la acompañante, – pero mi hermana dice que se ve salir de su cuerpo, flotando, sin estar dormida, cuando se relaja en la cama. Que es como un viaje astral, y que le da miedo y se vuelve a su cuerpo, porque se puede romper el cordón de plata, que es el vínculo energético que mantiene conectado el cuerpo físico con el cuerpo astral, según dice. Pero mi hermana está de lo suyo, y con lo que se ha metido para el cuerpo a saber. Yo, con lo de la mudanza y la obra, es meterme en la cama y caigo desmayada. No me veo de ninguna forma – y soltó una carcajada.
La discusión continuó parte del corto trayecto, abstrayéndome de mis reflexiones. Al llegar a Atocha y levantarnos para bajar, vi la cara de una de las viajeras al girarse, la que se veía a sí misma en sueños, su cara se me hizo familiar. Cruzamos la mirada un instante y se sorprendió.
– ¡Hola! ¡Anda, qué sorpresa! ¿No te acuerdas de mí? –
Hablar con Alicia atropelladamente mientras tomábamos el metro de vuelta me dejó insatisfecho. Algo dentro de mí me urgía en volver a quedar con ella. No fue fácil, mi agenda y sus clases de yoga se negaban a dejar hueco libre para tal fin. Dos semanas más tarde dejamos libre la tarde de un viernes para poder vernos sin prisas.
Alicia se presentó con un vestido de Desigual y unos botines, el conjunto la hacía parecer más alta. Su pelo ensortijado de color morado y unos pendientes con símbolos egipcios completaban un look muy a su estilo de siempre.
Nos sentamos en la mesa de una terraza, la tarde de marzo era casi primaveral y así Alicia podría fumar. Al buscar el paquete de cigarrillos en el bolso dejó encima de la mesa un libro que le molestaba, pude leer el título en el lomo; HellFire Club (El Club del Fuego Infernal). Me sorprendió ver el nombre y mostré curiosidad, así que cogí el libro lo miré.
– Va de una sociedad secreta que supuestamente trataba temas de filosofía y religión, pero que en realidad era una logia que se dedicaba a rituales satánicos, orgias, etc. Era una élite de gente rica y poderosa, incluso estuvo en ella Benjamin Franklin. Está interesante.-
Al acabar de hablar, Alicia encendió un cigarrillo y me preguntó:
– ¿Y qué hacías en Toledo? ¿Preparando algún artículo? –
Alicia sabía escuchar, mostraba siempre interés a lo que le contaba, poniendo esa sonrisa tan azul que te hacía hablar como si estuvieses bajo los efectos de un narcótico.
Le conté todas mis averiguaciones sobre mi bisabuelo Narciso, y cómo estas me iban dando pistas de que era alguien diferente al que había imaginado por las historias familiares.
Le confesé mis iniciaciones en ciertos ritos, atraído por el misticismo de lo oculto, y cómo de poco a poco fui metiéndome en ese mundo tan hermético a veces, buscando y contactando con grupos o sectas en las que a veces, te pedían algo más que dinero para pertenecer o iniciarte.
Me confesó, que ella, aparte de su formación de Yoga, también había ido simultaneando algún tipo más de formación. Me contó que últimamente estaba muy enganchada a la antroposofía. Que cayó un libro en sus manos que la mencionaba y que a partir de entonces le empezó a interesar.
– La creó Rudolf Steiner, ¿no sé si te suena? –
– Recuerdo algo, contesté. Creo que de ahí nacieron las escuelas Waldorf.–
– Sí, de la antroposofía proceden, la pedagogía Waldorf y la agricultura biodinámica.-
Paró un instante para encender un cigarrillo, y tras darle una calada profunda, vio que esperaba que siguiese dándome más explicaciones.
– Steiner creó la antroposofía basada en la empatía, la intuición y la creatividad, orientándola como una guía para la evolución personal. Es una forma de reinterpretar la espiritualidad cristiana, poco convencional, que es lo que se halla en el trasfondo de la visión de Steiner.
En una etapa de su vida, Steiner, se vio muy influido por la teosofía, que fue un movimiento que atrajo a muchas mentes de la Europa de hace un siglo, y que contribuyó a dar a conocer en Occidente ideas y prácticas orientales como el karma y el yoga.
Pero la teosofía, por lo que apostaba, fue por la espiritualidad oriental, y quien la hizo más famosa fue Krishnamurti, mientras que Steiner tenía una sensibilidad más cristiana.-
Paró para dar otra calada al cigarrillo y se empezó a reír.
– Vaya charla que te estoy dando ¿eh? –
– Veo que estás muy puesta. Es interesante lo que cuentas –
– Sí, a mí me está gustando mucho. Hace poco hice un curso de cocina natural que daba una asociación de agricultura biodinámica. Me moló mucho. Hasta pensé en hacerme vegetariana o vegana. Pero pensar que me tengo que olvidar de un buen chuletón o de mi chocolate después de cenar, uf. Creo que lo voy a posponer.-
Y soltó una carcajada sonora que contagiaba a reír.
Cuando desperté, estaba abrazado a Alicia. Su espalda contra mi pecho y sus rizos, acariciándome la nariz, me provocaron una sensación de confort y de placer que me hizo respirar profundo. Al exhalar, el cosquilleo de mi respiración la espabiló entre sueños. Buscó mi brazo y se aferró a él como si la protegiese, posando mi mano bajo la suya en su tripa. La claridad empezaba a entrar por la ventana, y como siempre, la luz me llamaba a despertar a esas horas.
Disfruté del abrazo un largo rato, sintiendo como la unión de nuestras energías fluían a través del tercer chacra.
Alicia bostezó, y se giró hacia mí susurrando un buenos días que perdimos en un beso.
– ¿Sabes?, me dijo casi susurrando, sabía que tarde o temprano esto iba a pasar.-
Llegar al pueblo fue un viaje de recuerdos, uno detrás de otro, como una procesión de imágenes que fueron pasando dentro de mi cabeza. Cada curva, cada cruce, cada tramo de la carretera era un recuerdo que se solapaba a otro. Una infancia y una adolescencia cosidas en recuerdos se paseaban por mi cabeza mientras me iba acercando al pueblo de mis abuelos.
Nací en otro pueblo cercano, pero el hecho de tener allí a los abuelos y parte de los tíos, me hizo ser viajero de ese trayecto muy a menudo.
Desde que mis padres decidieron irse a vivir a Madrid, los viajes al pueblo de mis abuelos fueron disminuyendo, hasta casi no volver a ir desde que murieron. Pero los recuerdos de la infancia unidos a ese trayecto seguían sujetos en mi memoria, sorprendiéndome la cantidad de ellos que aún mantenía después de casi treinta años.
El pueblo había cambiado mucho. El viejo molino de aceite, situado en la entrada, era ahora una gran nave coronada por una cubierta verde, con un rótulo blanco que anunciaba su nombre; Aceite Sierra del Oro.
Aunque no era temporada de molienda, me vino un recuerdo olfativo del alpechín. Durante años se vertió ese desecho al arroyo en la temporada de molienda, impregnado al pueblo de un olor que permanecía durante meses. Con los años, las leyes prohibieron esa práctica y lo terminaron almacenando en grandes balsas al aire libre, fuera del pueblo, alejando parte de ese olor, aunque no del todo. El olor de la molienda formaba parte de la navidad y los meses posteriores.
Fui reconociendo la mayoría de las casas, según pasaba, despacio, mientras conducía camino a la plazoleta, donde siempre fue costumbre aparcar. Algunas de las casas estaban muy cambiadas fruto de una remodelación casi total.
Llegué temprano, con la idea de aprovechar el día, pero me sorprendió llegar tan pronto, así que decidí aparcar e irme a tomar un café, mientras daba tiempo a la prima Sagrario a recomponer su cuerpo después del sueño, tal como me había instruido la tía Charo. – No vayas muy temprano, que te conozco, que eres como tu padre, que la Sagrario es de las García, y esas no son madrugadoras –.
El viejo casino, sede de encuentros a las horas de los cafés los vinos y las partidas, donde se trataban los temas agrícolas y ganaderos del pueblo, mientras se consumía y fumaba, había sido convertido en un edificio de tres plantas de viviendas. Me sorprendió haber perdido ese referente de mi niñez y juventud, por el que siempre anhelé ser mayor para poder entrar en él, solo, sin mi padre, e impregnarme de ese olor a madurez.
Un olor a aceite caliente que subía calle arriba me llamó la atención. Pude ver a dos personas salir de una puerta con un envuelto en las manos, intuí que sería una churrería, así que me dirigí en esa dirección.
La antigua cárcel, dejó de ser un almacén de materiales y herramientas municipal, para convertirse en un bar churrería. Al entrar, me dirigí a la barra. Las personas que esperaban en la fila para llevarse los churros me miraron con cierta curiosidad, adjudicándome el adjetivo de forastero entre cuchicheos al no reconocerme.
Terminé el café con dos churros, entre cuchicheos de forastero cada vez que la fila se renovaba, lo que en el fondo me agradaba, porque así no tendría que dar explicaciones a qué había ido allí.
Encontré a Lourdes, la hija de la prima Sagrario, saliendo de casa de su madre, así que la duda de si aún era pronto para presentarme a por la llave se disipó.
– Priiiiimo, cuanto tieeeempo, que sorpresa tan graaande -.
La cara de Lourdes, manifestaba que se alegraba verme después de tantos años, lo que ratificó con dos sonoros besos en las mejillas, de los que se dan de verdad, unidos a esa forma tan peculiar de estirar palabras que siempre me hizo gracia de la gente del pueblo.
Era conocida familiarmente la simpatía y el cariño de los García dentro de la propia familia, así como que eran gente más nocturna que diurna, y que casi todos habían heredado unos ojos verdes que hacía fácil el distinguirlos y saber de qué rama de la familia eran.
Después de saludarnos y ponernos al día brevemente, rechacé el café con rosquillas que me ofrecía, excusándome por haber tomado recién otro.
Me contó que su madre andaba mal de las piernas, y que se hacía de rogar mucho para levantarse hasta que la casa no se calentaba. Le conté que el propósito de mi visita era buscar libros en casa del abuelo Narciso, para mis artículos, y que necesitaba las llaves para entrar.
Abrió el cajón de un aparador y de una caja sacó un juego de llaves que me ofreció. Tenía un llavero con un busto de Antonio Machado, y en la parte de atrás una inscripción; Coillure 1939. Reconocí que las manos de la tía Charo algo tendrían que ver con ese llavero.
Ante su insistencia, acepté comer con ellas y su hija, aunque me costó ceder. Sabía que me retrasarían, pero era el pago por la visita.
La casa del abuelo estaba en una de las calles principales que daba a la iglesia. La terminaron llamando otra vez la calle derecha, imagino que por su trazado, aunque durante años, su nombre lo había usurpado el nombre de uno de los premiados generales, que ayudaron a hacer limpia tras la guerra civil en la provincia.
La casa olía a cerrada y a humedad, aunque había algunas ventanas con rendijas abiertas para que circulase el aire y no se mantuviese ese olor y se pudiese ventilar.
Conecté el automático en el cuadro de luces y se encendió la lámpara del pasillo, iluminado el trazado en varios cuerpos de la casa. El pasillo hacía pendiente debido al desnivel del terreno, me resultó curioso no recordar ese detalle.
Fui visitando todas las estancias de la casa, abriendo las ventanas un poco, para favorecer que se renovase el aire aún más y entrase la luz de fuera, aprovechando que el día salió soleado.
En los muebles que fui mirando por las habitaciones, apenas encontré nada que me resultase útil para mis investigaciones. Ropa de cama, toallas, cortinas, adornos pasados de moda, vestidos y ropa variada, todo una colección que pasaría por vintage en alguna tienda, eran los moradores de armarios y cómodas.
En la sala pequeña, donde más vida se hacía por estar junto a la cocina, y en la que recordé haber pasado horas de visitas, sentado en la pequeña camilla mientras los mayores hablaban al resguardo de un brasero de picón, sobre varias estanterías había muchos libros de historia y de poesía en español y en francés, no me costó adivinar que esos eran de la colección de la tía Charo.
Sabía su costumbre de guardar billetes de dinero entre las páginas de los libros gruesos, por si entraban a robar y no la desplumasen, como decía, por lo que la curiosidad me incitó a coger alguno de ellos y pasar las hojas por si salía algún olvidado billete. No sería la primera vez que eso pasara. Ya en alguna ocasión cuando iba a su casa y me dejaba algún libro encontraba algún billete al leerlos. Al principio, pensaba que era una forma de regalo por ser uno de sus sobrinos preferidos, pero al tiempo, descubrí que era pura falta de memoria y olvido lo que hacía que apareciesen entre las páginas.
Solo cayó un antiguo décimo de lotería, al que seguro amortizó usándolo de marca páginas. Noté en la lengua que el polvillo de mover los libros flotaba en el ambiente, así que decidí seguir mi paseo en busca de algún libro del abuelo Narciso, que era lo que había ido a buscar.
Me costó abrir la puerta del pasillo al patio. Las maderas estaban hinchadas y opusieron resistencia a moverse de su sitio. Las bisagras, se quejaron cuando al fin pude abrir una de las dos hojas de la puerta.
El patio estaba empedrado con royos del rio, insertados uno a uno en el suelo de tierra desde antes de la guerra. En el centro, el pozo con su brocal de piedras de granito pulido, al que remataba un arco de forja del que colgaba una garrucha sin cuerda.
Era, como si no hubiese pasado el tiempo por él. Saqué el teléfono e hice una foto. La imagen de semiabandono y suciedad, le confería una imagen retro que me gustó ver plasmada.
Crucé el patio y comencé a subir a la terraza que daba paso a la recámara. Al entrar, tuve que buscar el interruptor con la linterna del teléfono, no daba con él en la semipenumbra.
Dos bombillas amarillentas iluminaron la recamara, atestada de todo tipo de objetos, era como un trastero intemporal.
Una bicicleta infantil y un carro de paseo, que imaginé de la hija de Lourdes, estaban dentro de unas artesas de diferentes tamaños, a la vez unas dentro de otras. Hoces, hocinos y hachas de diferentes tamaños adornaban una pared pequeña cerca de la única ventana que tenía la estancia.
Peleé hasta que los postigos de la ventana se abrieron y dejaron entrar el sol de la mañana. El aporte de luz me dejó contemplar casi en la totalidad todo lo que se atesoraba en el espacio de la recámara.
Baúles, cajas de madera, un armario hecho de restos de tablas, máquinas de picar carne y llenar embutidos en la matanza, un aparejo de caballería, garrafas de diferentes medidas forradas con mimbre, cuatro colmenas coronadas con varios braseros de picón con sus alambreras y sus badilas, maletas de madera abrochadas con correas de cuero, unos manojos de tomillo seco colgados de las vigas de madera del techo, cubos y barreños de cinc, unos dentro de los otros, maromas de cáñamo colgando de ganchos de la pared, esportones de goma, dos máquinas de coser Singer negras, sillas de enea apiladas en una esquina con dos mesas camilla, estructuras de camas de hierro y niqueladas que se amontonaban al fondo de la recámara, como las más olvidadas de todo. Era como un recorrido en la historia, en el tiempo, en la familia. Todo tuvo su momento, su uso, su jubilación. Ahora eran recuerdos apilados.
Hice varias fotos con el teléfono, ajustando la luminosidad para captar el máximo de detalles. Luego envié algunas a Alicia, que mostró curiosidad al contarle el viaje y mi propósito.
Di varias vueltas sorteando los bultos y curioseando por encima, quería ver todo lo que se pudiera.
Al terminar, me situé en el centro, y recurriendo a uno de los aprendizajes en los que me instruyó la orden, extendí las manos con las palmas hacia abajo y recité el mendun, la letanía que te une al todo y al propósito. Noté, en mi mano izquierda, como si un imán tirase de ella y la atrajese hacia un montón de cajas de madera apiladas, que tapaban otras maletas de madera con cerraduras de níquel. Me dirigí hacia las cajas y las puse por separado en el suelo, luego, volví a extender la mano izquierda, que mantenía la conexión para saber por cuál de ellas tendría que empezar la búsqueda. La mano me guio hacia las dos maletas de madera que habían quedado al descubierto, al mover las cajas. Al coger la primera, note que pesaba más de lo que parecía. La llevé hacia la ventana, para tener más luz al abrirla. Acerqué una de las mesas camilla y puse encima la maleta. Al intentar abrirla me di cuenta que las cerraduras tenían echada la llave, lo que impedía que pudiese abrirla. Levanté la mirada y me fijé en una de las hoces que estaban colgadas, parecía lo suficientemente fuerte para forzar las cerraduras. Peleé un rato haciendo palanca hasta que cedieron. Al abrir la tapa de la maleta, vi en perfecto orden varias cajas de madera y cartón de diferentes tamaños y formas, colocadas como si fuese un tetris, para que encajasen a la perfección unas con otras, rellenando el espacio de la maleta completamente.
Extraje una de las cajas y levanté su tapa. Dentro, había una colección de botes de cristal con diferentes sustancias sólidas y líquidas. Tenían pegadas etiquetas con el contenido escrito, pero no entendía lo que ponía. La cerré y extraje otra caja, colocándola sobre la anterior. Al abrirla, vi que estaba llena de envueltos con papel de estraza. Tijeras de varios tamaños, diferentes navajas de afeitar con el filo modificado, un juego de pinzas colocadas en un estuche de mayor a menor, un bisturí, cuatro ganchos retractores diferentes, todo envuelto minuciosamente en papel y colocado dentro de la caja. La tapé y saqué otra que era de las más grandes y también pesadas. Al abrirla, encontré varios juegos de cuchillos guardados en fundas.
Me recordó, por la similitud, a algunos de los que mi padre usaba en las matanzas, pero estos estaban modificados. Dos de ellos tenían filo por los dos lados, y uno, forma de estoque. El más grande y pesado de todos, con el mango de madera, era de matar. Reconocí las proporciones y forma del filo, preparado para llegar sin problemas y seccionar la yugular de cualquier cerdo o ternero.
Descubrí un juego de navajas de las típicas, con el mango de madera, de diferentes tamaños, no pude evitar la tentación de abrirlas y comparar sus hojas. Desde niño me había gustado tener navajas con las que trastear, imagino que es algo que en los pueblos se hereda por aprendizaje. Me llamó la atención una de hoja grande, como imitando las típicas de los bandoleros, la cerré y la guardé en mi bolso. Lo tomé como un adelanto de la herencia del abuelo.
En una de las pocas cajas de madera, encontré en botes de cristal azufre, pólvora, mercurio y sulfato de cobre en polvo, todos perfectamente rotulados con etiquetas y cerrados con un tapón de corcho.
Casi al fondo, puesto en vertical, había un estuche de piel con una cremallera. Al abrirlo, descubrí un juego de agujas de diferentes tamaños y formas, puestos como si se tratase de un muestrario, y dos bobinas de hilo de sedal muy fino.
Las demás cajas tenían vasos de diferentes medidas, gasas y telas de seda dobladas para adaptarlas a la medida de las cajas, y una llena de cucharitas y cacitos con medidas marcadas para las proporciones.
Volví a poner las cajas dentro de la maleta, intentando recordar su posición para no variar el encaje. La cerré como pude, ajustando los forzados cierres para que no se abriesen y la devolví al suelo.
Cogí la segunda maleta para ponerla encima de la mesa y esta me sorprendió por lo pesada que era.
Como con la anterior, peleé con los cierres hasta que los forcé y pude abrir la tapa. Al levantarla, mi corazón se agitó y empezó a latir cada vez más rápido. Controlé el ritmo, como me habían enseñado, y tuve la certeza de que estaba delante de lo que había ido a buscar, o eso era lo que creía yo.
Cerré la maleta y la puse al lado de la otra. Me defraudó no haber encontrado nada significativo dentro de ella, exceptuando una colección de piedras de diferentes colores formas y tamaños. Una de las piedras de tamaño mediano me atrajo la atención y la cogí entre las dos manos. Su contacto me transmitió de golpe una ráfaga de paz y tranquilidad que me asombró. Busqué por internet qué tipo de mineral podría ser, era de color verde con vetas oscuras. Descubrí que era una malaquita.
La envolví en un paño de los que había en la maleta y la aparté para llevármela. Mientras lo hacía, recordé mis primeras experiencias con los minerales y cómo estos me empezaron a atraer.
Mis abuelos, vivieron durante años cerca de la escuela de ingenieros de minas, de Madrid. Allí, los domingos por la mañana se hacían mercadillos de minerales, y cuando coincidía ir a visitarlos, en domingo, mi abuelo siempre me llevaba, antes de terminar tomando un chato de vino en la tasca de al lado. De vez en cuando, me compraba alguno empaquetado en su caja de plástico. Los fui guardando en una caja de cartón, junto con otras piedras que encontraba y que me llamaban la atención. Básicamente era por placer visual, era como tener un cofre de tesoro.
Recordé, como por casualidad, muchos años después, descubrí en Madrid una librería en la que vendían todo tipo de minerales. Estaba por la zona centro y la regentaba un matrimonio peculiar. Ella era un encanto de mujer. Estaba siempre dispuesta a darte consejos sobre libros y autores, entre sonrisas. Te hablaba de los clásicos como si los hubiese conocido en persona, y de las últimas novedades como si las hubiese leído todas. Tenía el don de saber qué ofrecerte para que picases, y sin remedio, tuvieses que llevarte lo que te ofrecía.
Él, era todo lo contrario. Era una persona tosca y con aspecto de estar siempre enfadado. Tenía un bigote gris muy poblado, que disimulaba una dentadura imperfecta y amarilleada por la nicotina. Te miraba por encima de las gafas cuando te hablaba, con frases cortas y tajantes.
Siempre andaba entre los minerales, limpiándolos y organizándolos, mascullando quejas de que la gente los tocaba y los manoseaba, sin tener nada de respeto hacia ellos.
En una de mis visitas, bajé al semisótano dónde tenía las mesas y estanterías repletas de los minerales, dispuesto esta vez a comprar también alguno de ellos. Cómo sabía su obsesión por el cuidado de ellos, le pregunté si podía tocarlos, dejándolos luego como estaban. Me ofreció un trapo y me dijo que podía tocar los que quisiera, siempre que los limpiase y dejase como estaban.
– Son seres vivos, hay que cuidarlos – me dijo.
Tras dar una vuelta por la exposición me centré en las piedras de cuarzo, no sé muy bien por qué, en especial por unas tallas hexagonales de cuarzo blanco. Me quedé un rato mirándolas, como absorto. De pronto, descubrí que estaba a mi lado, quieto, mirando lo que yo.
– No lo dudes, seguro que hay una de las piedras que te llama más que las otras. Esa es la tuya. Las piedras te llaman, te eligen –
Lo miré, como agradeciéndole el consejo, y me decidí por la que más me llamaba.
Al dársela para pagar la cogió entre las manos, la miró fijamente y me dijo:
– Es una buena piedra, te iniciará bien. Límpiala con incienso cuando la pongas en tu casa. Te ha elegido bien –
Después, la limpió y la envolvió en plástico de burbujas, antes de guardarla en la bolsa de plástico, junto con los libros que había seleccionado antes.
De vez en cuando me dejaba caer por allí, los precios de los libros no eran malos, y la curiosidad de periodista por aquel tipo iba en aumento, así que de una visita calmaba mi necesidad de tener que leer y de poder investigar.
En una de las visitas, le llevé un quemador de incienso tallado a mano en un trozo de madera de roble. El padre de un compañero había sido ebanista, y el hombre, se sacaba unos dinerillos como complemento a su exigua pensión haciendo estos tipos de encargos y trabajos. Le pedí uno para mí pero me hizo tres, así que decidí regalarle uno de ellos, que guardaba sin estrenar.
Al abrir el envuelto, se sorprendió y pude ver una mueca que casi se convirtió en sonrisa.
– Muchas gracias, esto tiene mucho valor. Se ve que está hecho a mano. Es bonito –
Me miró fijamente a través de las gafas, creo que por primera vez, y me dijo: – Yo también te voy a hacer un regalo. Sígueme –
Su mujer me guiñó un ojo y me hizo un gesto de que lo hiciese. Lo seguí hasta una estantería que tenía en un lateral de la sala de los minerales, allí, empujó la estantería que se deslizó sobre un rail y dejó al descubierto una puerta cubierta por una tela. Pasó levantando la tela e invitándome a pasar. El sitio era un pequeño cuarto revestido como una tienda tipi. Tenía las paredes cubiertas de mantas con motivos indios, escudos con plumas, lanzas arcos y flechas. El suelo estaba cubierto con alfombras de pelo largo, era como si hubiese adornado todo con los restos de alguna película del oeste. En el centro del techo, una lámpara proyectaba un chorro de luz tenue al suelo, sobre el que había restos de quemar inciensos y brasas. A un lado de las brasas apagadas vi la figura de una gran piedra, medía más de un metro.
– Puedes estar el tiempo que quieras. Cuando salgas, cierra – se dio media vuelta y me dejó allí solo.
Cuando mis ojos se hicieron a ver en aquella semi penumbra, me encontré como si de verdad estuviese dentro de una tienda de las películas de indios.
Apoyados sobre las paredes, en el suelo, había cojines y mantas enrolladas. El olor a madera quemada y a inciensos de distinto tipo era fuerte.
Me centré en ver con más detalle la gran piedra que estaba al otro lado de las brasas apagadas, sobre una base de madera. Descubrí una piedra hexagonal de cuarzo rosa, acabada en punta como una pirámide. Mis intentos de acercarme fueron infructuosos. La energía que emanaba la piedra, me presionaba el estómago como queriéndomelo sacar por la espalda a cada intento de avance. Me quedé quieto, sintiendo algo diferente a lo que conocía, creo que por primera vez. Sentí como la energía que desprendía esa piedra me atravesaba por todo el cuerpo.
Eran, como corrientes que provocaban escalofríos continuos que circulaban por mi cuerpo, sin detenerse, haciendo que me encogiese y estirase cíclicamente, como si las descargas fuesen olas que me atravesaban. Mi piel se erizó por completo y comencé a llorar, a dejarme llevar en un estado de casi de trance.
Cuando salí a la sala y dejé la estantería en su sitio, tuve la sensación de haber salido del vientre materno a la vida. De haberme reiniciado, de estar limpio por dentro y por fuera.
Los días posteriores me sentía como revitalizado, lleno de energía, dispuesto a todos los retos que se me presentasen.
A través de visitas posteriores a la librería fui intimando más con ellos, conociéndolos más a fondo, lo que me sirvió para escribir unos artículos sobre sus vidas.
Se conocieron en Estados Unidos. Ella, era lectora de español en una pequeña universidad. Él, un joven periodista que recorría como mochilero Estados Unidos. Tras convivir con los indios sioux, con los que terminó haciendo la ceremonia de la danza del sol, continuó sus andanzas, hasta que le ofrecieron dar clases de español en la misma universidad que estaba ella. Luego, durante años, viajaron y estudiaron rituales y sanaciones de curanderos y chamanes por todo el sur de Estados Unidos.
Visitar la librería terminó convirtiéndose en toda una adicción. Me reconfortaba oír sus historias y recurría a sus conocimientos, con los que sin darme cuenta, comencé a adentrarme en un mundo hasta ese momento desconocido.
Al bajar las escaleras hacia el patio, vi que tras la descuidada parra se entreveía la puerta que bajaba al refugio. Durante la guerra civil el abuelo Narciso, ya mayor, mandó alargar una antigua bodega subterránea para convertirla en un refugio excavado en la piedra, para evitar las bombas que las pavas, como se conocían a los bombarderos Heinkel-46, dejaban caer. Recordé, como, de niño, ayudé a mi padre a renovar la instalación eléctrica deteriorada, con bombillas que colgaban a lo largo del refugio, haciendo posible el acceso sin linterna.
Tras dejar en el coche los objetos que había encontrado, volví y me armé de valor y de un cepillo, para entrar y quitar las telas de araña que parecían verdaderas cortinas, según bajaba las escaleras.
El refugio, en sus tiempos, tuvo otra salida al patio de la casa de una hermana del abuelo Narciso, la tía Reme, varias casas más allá de la suya. Estaba así comunicado y compartido, dando también otra salida en caso de derrumbe de una de las entradas. Con el tiempo, se tapió la salida a la otra casa cuando esta se vendió. Así y todo, a lo largo, podían ser unos doscientos metros de túnel lo que aún se conservaban.
Situados a los lados del túnel, había unas repisas bajas labradas en las paredes, dentro de unas oquedades, que se utilizaban como asientos durante los bombardeos, y que con el tiempo se convirtieron en una especie de despensa de todo los que sobraba en la casa, o lo que se quería guardar a una temperatura constante durante todo el año.
Recordaba haber visto sobre ellas cántaras de aceite y garrafas de vino, cuando bajaba allí de niño con mi padre.
La entrada al túnel era más amplia al principio, como una pequeña habitación cuadrada de tres por tres metros en la que podía estar de pie sin problemas, pero luego se hacía más baja y con forma abovedada, lo que me hacía ir andando con la cabeza hacia adelante, encorvado, esquivando los salientes y las bombillas. Algunas de ellas no funcionaban, lo que hacia zonas de claro oscuros como si fuese una película de suspense.
En la entrada, apiladas sobre una de las paredes, había muchas garrafas de plástico verde que se utilizaban para acarrear agua y guisar las aceitunas, como se le llamaba al procedimiento de hacerlas comestibles.
En la otra pared, también apiladas, garrafas de cristal verde forradas de mimbre. Reconocía los tamaños de un cuarto, media y una arroba, que se utilizaban para guardar el vino.
Fui avanzando por el túnel, moviendo el cepillo por delante, intentando quitar las telas de araña que colgaban en algunos sitios.
Al llegar a la primera oquedad, sobre la repisa de piedra, había unas cántaras de barro, amontonadas de forma que guardasen equilibrio. Vi que muchas de ellas conservaban sus tapones de corcho aún.
Seguí avanzando, guiado por mi intuición, sintiendo que algo iba a encontrar, aunque después de lo que encontré en la recámara, dudase que fuese de más importancia por el sitio en el que estaba.
En una de las repisas había arreos de las caballerías, jáquimas, correajes, anteojeras, bocados, cinchas, maneas y otras que entre el montón no supe identificar.
Al pasar una de las zonas oscuras había una oquedad diferente de las otras, cosa que no recordaba. Era como cuadrada, como si diese paso a otra estancia, pero lo que había en su fondo era un armario grande, construido artesanalmente con retales de tablones de madera. Deslicé el cerrojo oxidado como pude y abrí la puerta. Dentro del armario había varias baldas, sobre ellas, todo doblado y organizado, había mantas de las que se les ponían a las caballerías, capotes para protegerse de la lluvia, un trasmallo, retales de cuero y varias romanas envueltas en plástico, con pintas de estar engrasadas para evitar que se oxidasen. Cerré el armario y proseguí la inspección, notaba que había algo que hacía que valiese la pena seguir buscando.
Llegué hasta donde la última bombilla que funcionaba me permitía ver. Saqué el teléfono y encendí la linterna, queriendo saber si merecía la pena intentar proseguir o no, lo que me causó cierto desánimo, temía haber llegado al final y que mi intuición me la hubiese jugado.
Descubrí, que aún quedaba un trecho de túnel por delante, así que me animé a avanzar. Movía el cepillo como podía con una mano mientras que con la otra me alumbraba con el teléfono mientras que avanzaba. En uno de esos movimientos, rocé una de las bombillas apagadas y esta hizo un destello como de querer encenderse y volvió a quedar apagada, como estaba. Me paré bajo ella y la giré apretándola, lo que hizo que se quedase encendida. Caí en la cuenta que algunas de ellas no estarían fundidas, si no que estarían flojas y que repitiendo el procedimiento podría encenderlas.
Poco más adelante, en una de las últimas oquedades, encontré un arcón de madera con herrajes metálicos negros y una N tallada en el centro de la tapa. Algo se agitó dentro de mí. Comprendí que mi intuición no me la había jugado, pero supe que abrir ese arcón era el principio de conocer la verdadera naturaleza de la persona a la que había empezado a investigar. La persona que volvió siendo otra de una guerra que lo abandonó, de la que su propia familia guardaba silencios heredados e incomprendidos, de quién fue en realidad el abuelo Narciso. Un hombre lleno de sombras y misterios, que se labró una fama de duro e imponente en el trato, capaz de conseguir lo que nadie ni por asomo imaginaba, y a la vez retraído en sus cosas, tierno con los suyos, con una mirada verdosa que cautivaba sin reparo. De un hombre que desaparecía durante días sin dar explicaciones y sin avisar y que volvía como cambiado, como ido. Lo achacaban a los horrores que debió pasar en su huida de la guerra, de la muerte, y como esos recuerdos se apoderaban de él.
Eso era lo que hasta ahora había sabido de él. Sabía, que quitar el pasador del cerrojo y deslizarlo para abrir la tapa me haría conocer al verdadero Narciso, conocer lo prohibido.